
Sobre la infancia diré que, basándome tanto en mi experiencia como en la de cercanos, aquello se trató de un largo y sinuoso paseo por el más crudo campo de batalla al que nos pudimos enfrentar.
Paseo del que pocos acabamos enterándonos, por cierto. Porque si hay algo que merece que la llamen traicionera, esa sería la memoria.
Más en cualquier caso relacionado con la infancia.
Que conste, no digo todo esto montándome en una atalaya cuya bandera es la amargura. Para nada. Lo digo teniendo en cuenta que durante esos años, que entiendo que llaman de formación, también podríamos emplear otro término: de definición.
Y parte de esa definición viene de cómo nos toca lidiar con cuestiones tan básicas como la frustración, la inseguridad, los deseos y tantas cosas más cuyos nombres entonces desconocemos y cuyas implicaciones, si nos va bien, tardaremos quién sabe qué cantidad de años en entender.
Además están las cosas, como eventos o sucesos entenados, que precisamente por su cualidad de ajenos acaban mercándonos de forma tan diferente a los propios. Principalmente porque no los comprendemos y porque los adultos en turno suelen vestirlos con explicaciones bastante sosas. Arguyendo que es porque estamos muy chicos para enterarnos de ciertas complicaciones, así que lo mejor es o mentirnos o distorsionar aquello que sucedió.
Ah, claro, y hacen eso por nuestro bien.
Ser padre consiste básicamente en mentir, desde el primer momento hasta el último se pasan la vida mintiendo. Siempre.
Así que son esos eventos o sucesos los acaban ocultos por una bruma densa, uniforme, grisácea y diré que bastante práctica. Tanto que al referirnos a la infancia como un todo, caemos en lugares bastante comunes que suelen resumirse en: Te ahorraré los detalles, fuimos felices.
Pero esos eventos se quedan ahí. Solemos recordarlos o evocarlos más como pesadillas que como sucesos reales. Y usualmente los arropamos con el manto siempre correoso de las leyendas personales.
Me gustaría pensar que de esos derroteros viene el título de la novela de Manuel Jabois (1978, Sanxenso), Malaherba (2019, Alfaguara). Porque entiendo que se refiere a alguien o algo cuya naturaleza es lo malo, sea provocando miedo o desazón o daño. Y que cuando se emplea en, digamos, una persona es porque se está diciendo que aquel es alguien que nunca tuvo remedio. Es malo, hará el mal y no importa qué se haga al respecto. Esa es su única forma de ser y contra eso poco puede hacerse.
Yo creo que lo que nos pierde es la crueldad, porque malo es imposible no serlo.
La novela está narrada principalmente por un niño de diez años que se va enterando de cosas.
Él es Tambu, y esas cosas son, por ejemplo, que las personas mueren y nada se puede hacer al respecto.
También que cualquier expectativa que se tenga sobre los sucesos que están pasando, siempre quedarán a deber.
Igual que eso que los mayores, desde sus territorios, tienden a categorizar como transgresiones, para aquel que las provoca y/o protagoniza solo son sucesos que pasaron un lunes por la mañana.
Y que podrán justificarlos sin que importe si aquel hecho resulta trágico.
En Malaherba, todo constituye una anécdota que ya quisiéramos que se vaya sumando para lograr ese manido arco dramático del personaje narrador. Esa es la principal virtud del relato, caray, que aquí no hay un mensaje. Lo que hay es un aprendizaje que en el mayor de los casos, ni Tambu ni su hermana Rebe, ni los amigos y vecinos Elvis y Claudia atenderán de inmediato.
No esperemos, pues, un final catártico. Lo que tenemos, advierto, es uno de esas conclusiones en las que comprendemos que todo es finito y que ha llegado la hora de seguir nuestro camino. Así que debemos abandonar a esos personajes debido a que nada se detiene y ya estuvimos el tiempo suficiente atestiguando sus vidas para comprender que todo aquello que nos sucedió en nuestra infancia, lo recordemos bien o no, lo comprendamos bien o no, tiene más en común con un todo de lo que pensaríamos.
Porque en ciertos momentos, solo somos niños que se niegan a saber que han crecido.
Y es ahí donde me gustaría aplaudirle a Jabois.
Sí, levantarme de la silla y aplaudir hasta sentir que mis palmas quedan mudas. Su relato, su Malaherba, configura un verdadero mundo literario en el que los guiños y referencias particulares acaban aportando una universalidad que seguro y acabará calando en más de un sentido.
Sea este sentido por la turbación común por sentir algo que, según nos han dicho, no debíamos sentir, o por hacer algo que, incluso nosotros mismos sabemos que no debimos hacer.
Pero, lo sabemos: lo hecho, hecho está.
Cuando tienes seis años, dieciocho kilómetros son aproximadamente tres vueltas al mundo.
Hace años, muchos, muchos años, charlaba con una amiga que me había invitado a comer a su casa. Era compañera del trabajo, se había casado grande, su esposo era como seis o siete años menor que ella. Tenían un hijo y me dijo que no pensaban tener otro.
Durante la comida hubo un incidente con el niño: se negó a utilizar una cuchara y acabó dejando gran parte de la comida o en el mantel o en el piso o sobre su humanidad.
Durante el incidente, el papá quiso razonar con el niño. Con una voz serena, le explicó que necesitaba utilizar una cuchara, no un tenedor, y hasta le mostró las razones. Mi amiga dejó que su esposo acabara su explicación para lanzar y ver que nada cambiaba para dar el primer grito, acompañado de un fuerte golpe en la mesa. Luego, le arrebató el tenedor al niño y le ensartó la cuchara en su diestra.
El niño hasta acabó incluso medio limpiando parte del tiradero.
Al final, mientras yo lavaba los platos, mi amiga se acercó. Recargó su espalda en el refrigerador, se quedó mirando a la calle. El niño y su esposo se habían ido a otro lugar de la casa. Ella sacó una cajetilla de uno de los bolsillos de su pantalón, de lo alto del refrigerador tomó un cenicero y me pidió que vertiera un poco de agua en él. También me pidió que abriera la ventanilla que tenía frente a mí.
Luego, encendió un cigarro y mientras lanzaba el humo en dirección a la ventanilla y lo seguía con la mirada, me dijo:
“Sabes, lo que más me aterra de tener un hijo es el no saber en qué momento lo voy a traumar. Sé que lo haré, soy su madre, eso es algo inevitable. Pero siento que nunca es como se piensa. No será, por ejemplo, por algo como lo que acaba de suceder. Ni porque lo descubra en una mentira. Será, creo, porque no le contesté un saludo, porque no le demostré el entusiasmo que debí darle a ese feo dibujo que hizo en la escuela. Porque no le traje el encargo que me hizo del supermercado. Eso es lo único que, hasta ahora, logra quitarme el sueño”.
No sé qué ha sido de ella. Pero, vaya, me gustaría contactarla, ponerme al día y relagarle una copia de Malaherba de Manuel Jabois.
Atentamente, el Duende Callejero…
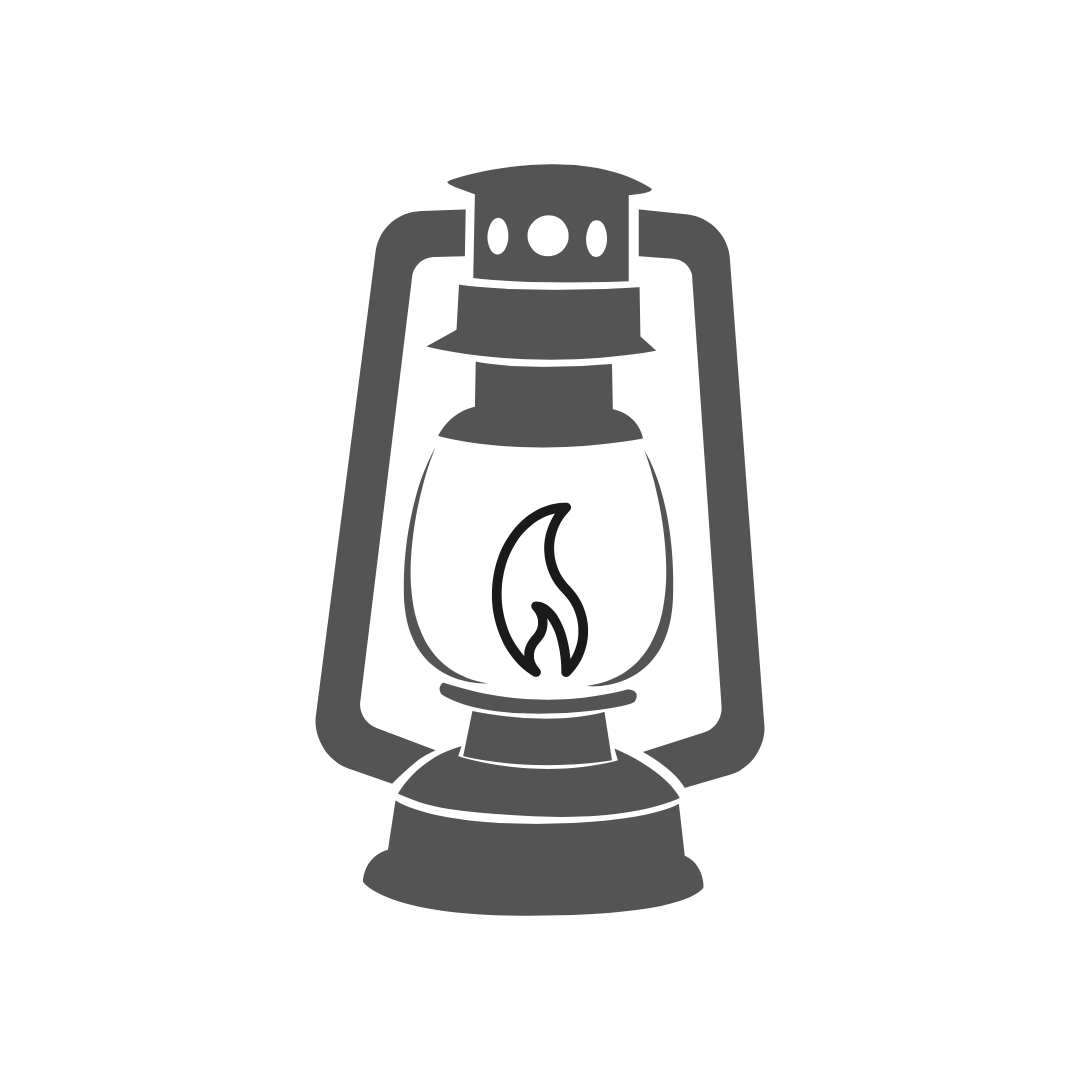

Debe estar conectado para enviar un comentario.